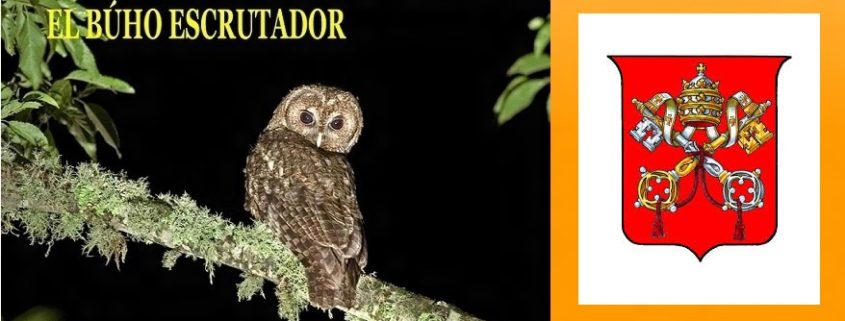ARTÍCULO: «SI VAS A MISA PORQUE ES BUENO PARA TI, NO TE SERÁ ÚTIL»
A continuación recomendamos a nuestros queridos lectores, un destacado artículo de Anthony Esolen en Crisis Magazine que aborda el papel primordial de la alabanza en la liturgia católica, por definición teocéntrica, publicado en español por la web católica Religión en libertad hace unos meses.
La liturgia, según Dietrich von Hildebrand: «si vas a misa porque es bueno para ti, no te será útil»
La influencia de Dietrich von Hildebrand (1889-1977) en el pensamiento católico del siglo XX se prolonga más allá de esa centuria. Filósofo y teólogo que centró su visión del mundo en la relación del hombre con Dios, siempre consideró la liturgia como el lugar definitorio de ese encuentro.
 Dietrich von Hildebrand, uno de los grandes maestros del pensamiento católico en el siglo XX.
Dietrich von Hildebrand, uno de los grandes maestros del pensamiento católico en el siglo XX.
Sobre la adecuada disposición del hombre hacia Dios durante la misa
A todo el que le llegue a sus manos la obra de Dietrich von Hildebrand Liturgia y personalidad y piense que es un manual sobre cómo imbuir la liturgia con la propia personalidad, o sobre cómo no hacerlo, encontrará que esta obra es sorprendentemente inquietante y saludable. En primer lugar, es metafísica: no podemos discutir la relación entre liturgia y personalidad hasta que hayamos identificado, ante todo, qué significa poseer una personalidad.
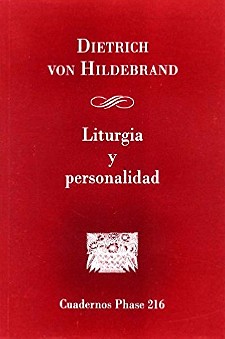
Los Cuadernos Phase del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona publicaron en 2013 algunos capítulos de Liturgia y personalidad, cuya edición completa publicó la editorial Fax en 1966.
La personalidad no es peculiaridad, o patología, o incluso la posesión de asombrosos dones naturales, como los que marcaron la genialidad de Goethe o Beethoven. «Una personalidad en el verdadero sentido de la palabra», escribe Hildebrand, «es el hombre que se eleva sobre la media sólo porque es la encarnación de las actitudes humanas clásicas, porque su conocimiento es más profundo y original que el del hombre medio, porque ama de manera más profunda y auténtica, porque su fuerza moral es más clara y correcta que la de los otros, porque hace un uso total de su libertad; en una palabra, es el hombre completo, profundo y verdadero«. No es una cuestión sólo de comportamiento, como por ejemplo, la compasión de Cicerón o la sobria melancolía de Séneca. Debemos recordar las palabras de Jesús: quien quiera salvar su vida, la perderá.
No es una condición impuesta al hombre extrínsecamente. Es una ley intrínseca del ser contingente. Cuando aceptamos nuestra total dependencia de Dios y le dirigimos, a Él y a sus obras, las alabanzas que son debidas, entonces, en este olvido de nuestro yo, en esta salida de la prisión del propio ego, de las «inhibiciones, infantilismos y represiones» del hombre medio, nos acercamos al Creador. La alabanza es la respuesta justa y la participación más fiel en el poder, la sabiduría y el amor de Dios. Dios envía su Espíritu, como dice el salmista, y son creados: la creación es, si se me permite utilizar la analogía, una sobreabundancia de olvido de nuestro yo, en Dios.
La verdadera personalidad, que Hildebrand ve en hombres como San Francisco o San Agustín incluso antes de sus conversiones, contempla el valor objetivo en cada cosa y, en la plenitud del propio corazón, responde en consecuencia. El arroyo que se filtra entre las rocas no es, para él, una oportunidad para hacer bonitas fotografías, sino una misteriosa fuente de melodía: su corazón grita «¡Qué bello es que tú existas!».
Y aquí la liturgia empieza nuestra instrucción, conformándonos a la altura total de Cristo. Es demasiado fácil para el hombre que está ante el arroyo seguir su camino, pensar que ése es sólo un riachuelo sin consecuencias. No es así con la liturgia, porque en ella encontramos no sólo lo que no hemos hecho, sino a Dios que nos ha hecho a nosotros y que nos ha dado la liturgia como forma y consumación de nuestra alabanza.

Misa Mayor en un pueblo pesquero del Zuiderzee (Holanda), en un cuadro del pintor inglés George Clausen (1852-1944).
En otras palabras, la liturgia nos saca de nosotros mismos. No empezamos nosotros esta transformación de manera directa, dice Hildebrand. Esto sería una contradicción. No podemos olvidarnos de nosotros mismos mientras medimos diligentemente nuestro progreso espiritual. No participamos en la liturgia por la experiencia: el embeleso llega «de una manera totalmente gratuita». La actitud adecuada del hombre transformado por la liturgia «es la del amor que está completamente dirigido hacia su objeto, un amor que en su verdadera esencia es una pura respuesta al valor, que existe sólo como respuesta al valor del amado». Si Dante hubiera dicho: «Creo que voy a enamorarme de esta chica, Beatriz, porque ella me hará escribir gran poesía», hubiera acabado siendo uno de los muchos poetas petulantes que existen, y no hubiera escrito su Divina Comedia. Hildebrand insiste acerca de la necesidad del amor. Si decimos: «Debo asistir a esta misa porque será bueno para mí», no será de ninguna utilidad. Sería como intentar obtener el amor de una mujer mirando en un espejo.
«La liturgia», dice Hildebrand, «es Cristo rezando«. Entonces, ser transformado por la liturgia es ser transformado en Cristo, algo que el filósofo dice es la vocación de todo ser humano. Esto significa una transformación en Aquel que, como dijo el Papa Benedicto, fue todo don: todo ser-para, en obediencia al Padre y por amor al hombre. Mas observen la paradoja de la que el mundo no se apercibe. César Augusto, astuto, moralista e implacable, pensaba de él mismo que tenía personalidad y, sin embargo, ¡qué aspecto más soso y vacío tienen sus monumentos conmemorativos, corroídos por la arena, en comparación con la simple conmemoración de la Última Cena de Cristo en una pequeña iglesia rural en las colinas de Italia o en la cabaña de bambú de la jungla de Timor!
Y así debe ser, porque «cuanto más el hombre se convierte en ‘otro Cristo’, más se da cuenta del irrepetible pensamiento original de Dios que Él encarna«. Cuando imitamos a otro hombre, observa Hildebrand, acabamos siendo serviles y perdemos nuestra individualidad; pero cuando imitamos a Cristo, imitamos a Aquel en el que está contenida toda la humanidad y la plenitud de la divinidad.
Esto explica la brusca y, a la vez, dulce personalidad de los santos, quienes han sido plenamente transformados en Cristo. Consideren los toques precisos que conforman la singularidad de los santos y santas representados en el Juicio Final de Fra Angelico: con la precisión de un ilustrador trabajando en los más pequeños detalles de un manuscrito, el pintor retrata el amable semblante del Papa Gregorio Magno, la pasión de San Francisco, la juguetona inocencia de los niños santos. El mundo sabe algo del «genio puramente natural», pero incluso un hombre con dones modestos, con una capacidad natural sencilla de maravillarse ante la grandeza de una hermosa obra de arte o de la naturaleza, se distinguirá de ese hombre de genio al ser transformado en Cristo.

Juicio Final de Fra Angelico (c. 1395-1455), actualmente en el museo San Marcos de Florencia.
Hildebrand recuerda al humilde Cura de Ars, San Juan María Vianney, a quien llamar hombre importante es «revelar una total falta de comprensión del mundo de lo sobrenatural». El santo, patrono de los que tienen dificultades en sus estudios, nunca esculpió un David o compuso un Fausto. Y, sin embargo, «el hombre medio, con sus pequeñas limitaciones, está más lejos del mundo del santo más simple… de lo que lo está del rico mundo intelectual de un Goethe».
Los santos moran en un mundo de colores tan brillantes que hacen que el genio natural parezca gris en comparación. ¿Cómo entrar en ese mundo? Olvídense de entrar en él y déjense guiar por la liturgia, pensando sólo en la belleza del Amado.
Traducción de Helena Faccia Serrano (diócesis de Alcalá de Henares).





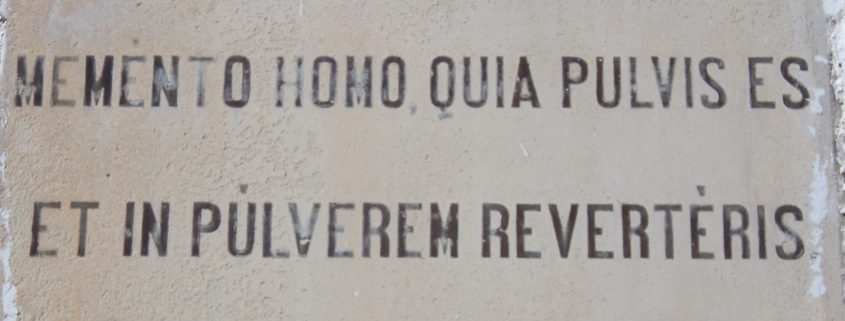
 Nos es grato informarles que el próximo día 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, -D.m.- se oficiará la Santa Misa y se impondrá la ceniza según el rito romano tradicional, a las 8 de la tarde, en el Oratorio Escuela de Cristo de Sevilla, sito en el Barrio de Santa Cruz.
Nos es grato informarles que el próximo día 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, -D.m.- se oficiará la Santa Misa y se impondrá la ceniza según el rito romano tradicional, a las 8 de la tarde, en el Oratorio Escuela de Cristo de Sevilla, sito en el Barrio de Santa Cruz.