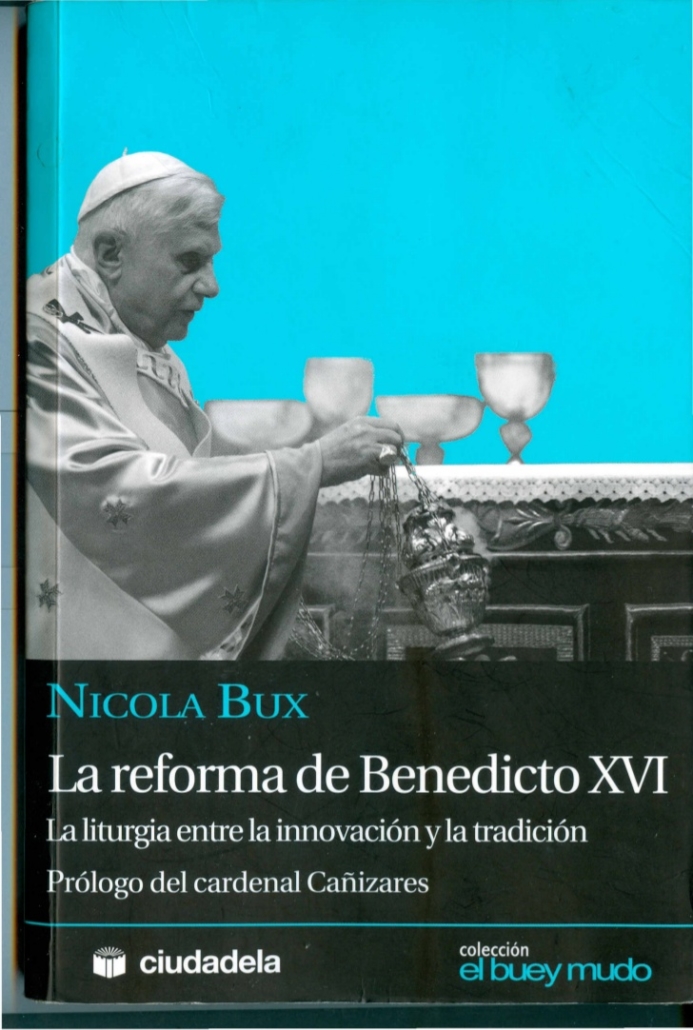Les ofrecemos un nuevo artículo del Prof. Peter Kwasniewski, ya conocido de nuestros lectores –publicado por la web hermana chilena MAGNIFICAT (UNA VOCE CHILE)- donde aborda el sentido que tiene la liturgia como verdadero templo del cristiano. De esta manera, la crisis que atraviesa la Iglesia constituye una oportunidad para darse cuenta de la gracia que hemos recibido al haberse preservado la Misa tradicional, la cual, lenta pero perceptiblemente, comienza a mostrar frutos de recuperación de la verdadera piedad cristiana.
El artículo fue publicado originalmente en OnePeterFive. La versión que ahora publicamos ha sido preparada por MAGNIFICAT.

Foto: One Peter Five
La liturgia como templo:
¿obra de Dios u obra del hombre?
Peter Kwasniewski
Acercándose el fin de sus días en la tierra, Nuestro Señor caminaba una vez por el templo de Jerusalén, vasta estructura de noble diseño, construida por manos humanas, moldeada por judíos que osaban soñar que ésta era la “casa de Dios”, tal como el palacio de Herodes era la casa de Herodes. El hecho de que el primer templo, construido por Salomón, hubiera sido arrasado hasta sus cimientos por el ejército babilonio, no parece haber convencido a los judíos de que su sueño estaba destinado al fracaso.
Mientras caminaba por el templo, uno de sus discípulos le dijo: “Maestro, observa estas piedras y estos edificios”. Y Jesús, respondiendo, le dijo: “¿Ves estos grandes edificios? Todos serán destruidos y no quedará de ellos piedra sobre piedra” (Mc. 13, 1-2).
Aquel templo siempre tuvo el propósito de ser sólo una señal provisoria de la inhabitación de Dios en Israel, unión destinada a realizarse en el Verbo hecho carne, templo no hecho por manos humanas, en que Dios y el hombre son uno, indisolublemente y para siempre. El cuerpo de Cristo es el tabernáculo del Altísimo, el lugar donde mora su gloria. Y así, según el plan de la Divina Providencia, los romanos destruyeron el año 70 d.C. el templo que era obra del hombre, despejando la vía para el templo universal del Cuerpo Místico de Cristo.
Esto no significa que la religión cristiana sea una religión desencarnada, como lo han proclamado ciertas tendencias espiritualistas en la Cristiandad, de fuerte impulso iconoclasta, especialmente en los siglos VIII, XVI y XX. Por el contrario, tenemos un templo nuevo y mejor, el Cuerpo de Cristo, que -o más bien, Quien- está real, verdadera y sustancialmente presente en cada tabernáculo existente en cualquier parte del mundo.

La capilla de Nôtre Dame du Haut, en Ronchamp (Francia), obra arquitectónica realizada por Le Corbusier entre 1950-1955
(Imagen: Arquiscopio)
Cada iglesia católica es el lugar en que “la plenitud de la divinidad reside corporalmente” (Col 2, 9), lo que hace de la más humilde capilla algo más valioso y más glorioso que el primer templo de Salomón o el segundo templo de Herodes. Lo que el Señor dice de los lirios del campo puede aplicarse a las iglesias católicas: “Os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de éstos” (Mt 6, 29), porque “he aquí alguien mayor que Salomón” (Mt 12, 42).
Es conveniente, pues -y en realidad es más que conveniente: es algo exigido por la virtud de la religión- que nuestras iglesias sean diseñadas y ornamentadas de tal forma que proclamen, de modo no ambiguo, claro, el templo que es Jesucristo, el Verbo hecho carne, y el templo que es su Cuerpo Místico, la Iglesia católica. De esta manera, cada iglesia imita y continúa la misión del Precursor que gritó: “¡He aquí al Cordero de Dios! ¡He aquí al que quita los pecados del mundo!”
También la sagrada liturgia debiera mostrar a Cristo y proclamarlo. Como opus Dei, o sea, como obra de Dios, como primariamente un acto de Dios y para Dios, ella debiera participar ya de los propios atributos de Dios, tal como Él nos los ha revelado en la historia de la salvación, y hacérnoslos presentes para que los internalicemos. La liturgia debiera presentársenos como lo mismo que Él es: antigua, estable, indestructible, permanente, fuerte, santa, trascendente, misteriosa y, a veces, desconcertante. Sobre todo, no debe parecernos “obra de manos humanas”, o sea, hecha en un plano meramente humano, temporal, intramundano, secular, porque, de otro modo, la estimaríamos con toda razón como algo despreciable y estaría destinada a sufrir el mismo destino que los templos de Salomón y de Herodes. Por el contrario, deberíamos poder poner en labios de la liturgia, realidad viva moldeada por manos divinas en el seno de la Iglesia, las palabras del salmista: “Tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el seno de mi madre… No se te ocultaban mis huesos cuando fui modelado en secreto y bordado en las profundidades de la tierra. Todavía informe, ya me veían tus ojos, pues todo está escrito en tu libro. Mis días estaban todos contados, antes de que ninguno existiera” (Sal 138, 13, 15-16).
¡Cuán diferente de esto -cuán escandalosamente diferente- es el Novus Ordo (Seclorum, dan ganas de decir), en que la liturgia es, y se presenta a sí misma, como obra de manos humanas, refaccionada según las ideas modernas, sometida a manipulaciones humanas, en medio de una cacofonía de lenguas vulgares, dando lugar a siempre nuevos compuestos culturales, como un elemento inestable!
“Y al ver que algunos decían del templo que estaba adornado con preciosas piedras y donativos, les dijo: Llegará el día en que todo esto que veis será demolido y no quedará piedra sobre piedra” (Lc 21, 5-6).
Al leer estas ominosas palabras, ¿cómo podría uno no recordar los ritos reformados, construidos por comités, por expertos ataviados con las filacterias de la erudición, que adornaron la liturgia (así pensaban ellos) con “preciosas piedras y donativos” concebidos especialmente para el Hombre Moderno? Estos “grandes edificios”, todos ellos, serán demolidos, porque no son un templo formado con el paso de los tiempos por el Espíritu Santo en el seno de la Santa Madre Iglesia, en el cual los ritos litúrgicos tradicionales, con toda su maravillosa extravagancia, fueron tejidos y bordados y formados en secreto.
“Una casa dividida contra sí misma no puede subsistir” (Mt 12, 25). La nueva liturgia es una casa dividida contra sí misma; ya no es el tradicional rito romano tal como se desarrolló orgánicamente a lo largo de los siglos, sino una nueva manufactura hechas de retazos y pedazos antiguos y modernos. Es como la visión interpretada por el profeta Daniel: “Tú, oh rey, estabas mirando y apareció una gran estatua: esta estatua, de gran tamaño y altura, estaba frente a ti, y su vista era terrible. La cabeza de la estatua era de oro fino, pero el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos, de bronce, y las piernas de hierro, y los pies, en parte de hierro y en parte de barro” (Dan 2, 31-33).

Ilustración del sueño de Nabucodonosor (Francia, s. XV)
(Imagen: Wikimedia Commons)
Semejante a esto es la nueva liturgia, una imponente obra de manos humanas que está fatalmente dañada por su falta de unidad, integridad, coherencia y cohesión. Ella no es el único rito romano de todos los tiempos, sino un producto voluntarístico de centenares de “expertos” que trabajaron paralelamente en pequeños comités, matando para viviseccionar. La única “unidad” de que goza su producto es la aprobación positivística de Pablo VI, que es incapaz de fundir la estatua en una sola sustancia y de infundirle un soplo de vida. Por esta razón es que algunos hablan de la “Misa Frankenstein”.
En la Vida de los Padres del desierto, leemos lo siguiente de Juan el Ermitaño: “Su único alimento era la comunión que el sacerdote le traía los domingos. Su norma de vida no le permitía otra cosa. Pero he aquí que un día Satán tomó la forma del sacerdote y llegó donde Juan, haciendo como que le traía la comunión. El bienaventurado Juan, dándose cuenta de quién era realmente, le dijo: ‘Oh, padre de todas las sutilezas y maldades, enemigo de la rectitud, ¿no sólo no cesarás jamás de engañar el alma de los cristianos sino que osas atacar los Misterios mismos?’”[1].
Esto es lo que, a gran escala, el padre de todas las sutilezas y maldades, enemigo de toda rectitud, se ha atrevido a hacer en nuestros tiempos: ha atacado, en su raíz y en todas sus ramas, los Misterios de nuestra salvación. Y lo ha hecho induciendo a algunos hombres a corromper los ritos litúrgicos de todos los sacramentos y sacramentales, y el Oficio Divino, y a adherir a éstos como si fueran mejores que la imagen visible del Dios invisible que habíamos recibido de nuestros antepasados. Ha sembrado dudas, errores y confusión en el dogma y la moral, encontrando para esto muchos cómplices bien dispuestos que alardean orgullosamente de la superioridad de los tiempos modernos y de los modos modernos de pensar y obrar.
Sabemos lo que le ocurrió a la gran estatua del sueño de Nabucodonosor: “Seguías mirando, hasta que una piedra se desprendió de una montaña sin intervención de mano alguna, y vino a golpear la estatua en los pies que estaban hechos de hierro y barro, y los hizo añicos. Y a continuación se quebraron el hierro y el barro y el bronce y la plata y el oro, y fueron como el tamo en una era de verano, y el viento se los llevó y desaparecieron sin dejar rastro alguno; pero la piedra que golpeó a la estatua se transformó en una gran montaña, que llenó toda la tierra” (Dan 2, 34-35).
Como todas las visiones simbólicas, ésta admite múltiples realizaciones y aplicaciones. Daniel la interpretó como una sucesión de reinos que culminaba en uno que no será jamás destruido, pero ¿puede decirnos algo a nosotros hoy día?
La piedra que golpea la gran manufactura del ingenio humano “se desprendió de una montaña sin intervención de mano alguna”. El monolito gigante y aterrador que se nos impone, producto de febriles escuadrones de trabajadores, queda reducido a añicos por una pequeña piedra que debe su existencia a un escultor sobrenatural; piedra que crece hasta transformarse en una gran montaña que cubre toda la tierra.
¿Acaso no nos recuerda esto al movimiento católico tradicionalista? Este comenzó pequeño, pero está creciendo, y su crecimiento, producido por el Espíritu Santo, no puede ser detenido, y ama, defiende y promueve no la “banal fabricación prêt-à-porter” producida por comités, sino el tesoro acumulado y heredado desde hace siglos, vaso valiosísimo del Verbo Encarnado, testigo que canta en silencio la gloria de Dios. Este movimiento se transformará en una gran montaña que llenará toda la tierra, al tiempo que el monumental experimento de greda se desmorona, década tras década.

(Foto: Regina)
Adaptando un antiguo texto litúrgico, podríamos exclamar: “¡O culpa feliz, que nos preservó tan gran liturgia!”. El radicalizado Movimiento Litúrgico de mediados del siglo XX se encarnizó en sus intrusiones en la liturgia romana, desnaturalizándola lentamente y desintegrándola, especialmente desde 1948 en adelante. Por paradojal que suene, ¿no deberíamos agradecer que los partidarios de los cambios llegaran hasta donde lo hicieron? La escandalosa magnitud de la revolución litúrgica fue permitida por la Divina Providencia a fin de hacer posible el regreso a la plenitud de la tradición, gracias a que el clero y el laicado fiel vieron con el paso del tiempo la corrupción y la repudiaron totalmente, incluyendo en ello las simplificaciones, propias de anticuarios, y las desfiguraciones introducidas en la década de 1950 por Pío XII, que fue un Pablo VI en cámara lenta. El movimiento tradicional en todo el mundo está, por fin, tomando conciencia de la magnitud del daño producido, y viendo, cada vez con mayor claridad, la única salida: una adhesión total al rito romano en su forma tridentina, anterior a las arrogantes intrusiones de expertos miopes.
El santo sacrificio de la Misa en toda su poderosa pureza y la liturgia tradicional, en general, exorcizan de la Iglesia el espíritu del modernismo. No hay nada más urgente que este exorcismo, que ya está comenzando a ocurrir dondequiera que la Tradición ha tendido un puente hacia el territorio enemigo.
_______________________
[1] Traducción de Norman Russell (Kalamazoo, Cistercian Publications, 1981), p. 93.







 Les informamos que el próximo sábado 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Patrona de España, en su honor se oficiará –D.m.- Santa Misa según el rito romano tradicional, a las 11:00 horas, en el Oratorio Escuela de Cristo de Sevilla, sito en el sevillano Barrio de Santa Cruz.
Les informamos que el próximo sábado 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Patrona de España, en su honor se oficiará –D.m.- Santa Misa según el rito romano tradicional, a las 11:00 horas, en el Oratorio Escuela de Cristo de Sevilla, sito en el sevillano Barrio de Santa Cruz.

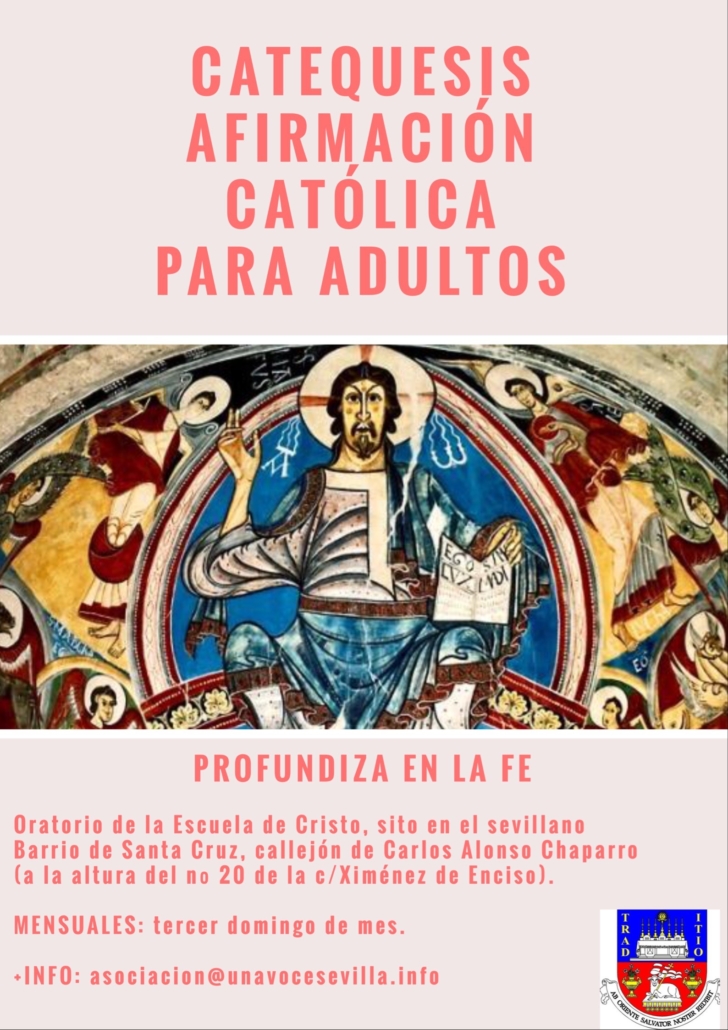















 Les informamos que el próximo JUEVES 1º DE NOVIEMBRE, festividad de TODOS LOS SANTOS, se oficiará en su honor- Santa Misa cantada según el Rito romano tradicional o gregoriano, a las 11:00 horas, en el Oratorio Escuela de Cristo, sito en el Barrio de Santa Cruz de Sevilla
Les informamos que el próximo JUEVES 1º DE NOVIEMBRE, festividad de TODOS LOS SANTOS, se oficiará en su honor- Santa Misa cantada según el Rito romano tradicional o gregoriano, a las 11:00 horas, en el Oratorio Escuela de Cristo, sito en el Barrio de Santa Cruz de Sevilla



 Les informamos que la
Les informamos que la 































 Les informamos que con carácter excepcional, la Santa Misa según el Rito romano tradicional que organiza nuestra Asociación en el Oratorio Escuela de Cristo de Sevilla se oficiará el próximo domingo 16 de septiembre a las 19:00 horas, y no en su horario habitual.
Les informamos que con carácter excepcional, la Santa Misa según el Rito romano tradicional que organiza nuestra Asociación en el Oratorio Escuela de Cristo de Sevilla se oficiará el próximo domingo 16 de septiembre a las 19:00 horas, y no en su horario habitual.










 Les informamos que, fieles a la tradición secular de la Iglesia española, el próximo MIÉRCOLES 25 DE JULIO, con ocasión de la festividad de Santiago Apóstol, Patrón de las Españas -día de precepto-, se oficiará en su honor –D.m.- Santa Misa según el Rito romano-tradicional, a las 8 DE LA TARDE, en el Oratorio Escuela de Cristo de Sevilla, sito en el Barrio de Santa Cruz.
Les informamos que, fieles a la tradición secular de la Iglesia española, el próximo MIÉRCOLES 25 DE JULIO, con ocasión de la festividad de Santiago Apóstol, Patrón de las Españas -día de precepto-, se oficiará en su honor –D.m.- Santa Misa según el Rito romano-tradicional, a las 8 DE LA TARDE, en el Oratorio Escuela de Cristo de Sevilla, sito en el Barrio de Santa Cruz.




 En el día en que se cumple el XI Aniversario de la promulgación del
En el día en que se cumple el XI Aniversario de la promulgación del